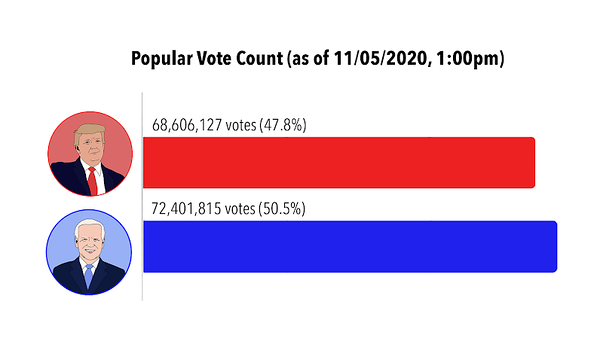Escondida en una esquina silenciosa, la Sociedad Hispánica de América, es un espacio, en un principio, modesto. Pero, cuando caminé por el patio del museo, sentí algo diferente e impresionante. Estaba enmarcado por los nombres de figuras históricas influyentes, con una estatua formidable de El Cid en el centro. Dentro del museo, la atmósfera era tan tranquila como pesada, con arcos y piedras oscuras lo que contrasta con el movimiento, la vida, la luz, la vitalidad de la ciudad.
Esto fue hace pocos días, el 6 de abril, con un grupo de estudiantes, profesores y TAs del Departamento de Español. Después del viaje en autobús, pasamos una hora en el museo y tuvimos la tarde para explorar la ciudad de Nueva York. Soy de la costa oeste de Estados Unidos, Oregón, y como alguien que nunca ha visitado el museo y ha estado en la ciudad solo una vez, tuve mucha suerte de contar con guías: los profesores, un curador en el museo y una amiga en la ciudad. El contraste ya aparente entre el museo y la ciudad fue aún más drástico porque en el mismo no había muchas exposiciones, lo que creó una sensación de vacío. Pero aún pudimos disfrutar de algunas obras permanentes. Observamos la arquitectura detallada y los retratos impresionantes. Pero nada me pareció tan monumental como los murales de Joaquín Sorolla.
Estos cuadros se llaman “Visiones de España”. Son pinturas que crean un sentido de espacio, vida y movimiento a partir de paisajes conocidos de España. En particular, la obra “Semana Santa” llamó mi atención. Esta obra es una representación de un desfile con figuras vestidas en batas negras y capirotes peculiares, cuya forma puntiaguda se parece a la de los trajes aterrorizadores de los grupos supremacistas blancos. La pintura expresa el significado piadoso de la tradición católica, con una separación entre las personas del pueblo en colores oscuros y la posición elevada en color blanco de la virgen María. Todo esto, fue un recordatorio poderoso de la capacidad del arte para obligarnos a reevaluar y sacudir nuestras nociones preconcebidas: lo que significa un símbolo crudo de odio en los ojos de un estadounidense, como yo, representa una ceremonia santa y vital en los ojos de un español.
En la ciudad, caminé mucho, vi la High Line y comí las especialidades locales: la pizza de Joe’s, una hamburguesa enorme de Cafe Bistro y, mi favorito personalmente, pudín de pan de plátanos. Estas comidas me dejaron un sabor de cultura muy diferente al sabor del museo, pero también fue una oportunidad para reflexionar sobre las diferencias: las calles de la ciudad eran vibrantes, heterogéneas, una mezcla de culturas, personas y estilos de vida nuevos para mí. Cuando subí al metro, sentí una energía contagiosa, una atmósfera animada, muy distinta a las galerías sombrías y tranquilas que acababa de visitar. Mientras la ciudad parece llena de vida, el museo se siente extrañamente desprovisto de ella. Pero, en realidad, no es esto. La verdad es que el museo sigue ofreciéndonos vida: una vida a diferente velocidad.